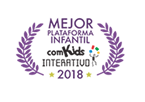Javier Naranjo haciendo promoción de lectura
Trato de ir un poco después del principio y aparecen visiones fragmentarias: una casa inmensa en un pueblo de Antioquia, las tormentas, y mi madre conmigo y mi hermana aterrados de los truenos, mientras nos recogía en ella y escuchábamos de su boca: “Rosa Mística, Torre de David…”.
En mis primeros años, vivíamos en Caldas, un municipio a pocos kilómetros de la capital de Antioquia. Aunque mi padre viajaba con mucha frecuencia, recuerdo un solar con un naranjo frutecido y mi papá montado en él, cogiendo las naranjas y tirándolas a la tierra para que nosotros las empacáramos en un costal. También veo a mi papá sentado, distraído del mundo, imperturbable, leyendo en unos libritos naranjados.
Luego como a mis siete años nos fuimos a vivir a un barrio de Medellín. En mi familia somos dos hijos, mi padre en ese entonces era visitador médico y mi madre ama de casa. Mi hermana y yo estudiábamos en colegios cercanos al barrio. Éramos una familia sencilla, vivíamos con lo preciso en cuanto a cosas materiales, aunque la comida nunca faltó, cosa que mi papá siempre se aseguraba de procurar y de enfatizar en sus expresiones: “Que no falte la comida”. Él supo lo que era esa carencia, ya que era el hijo mayor de una familia campesina numerosa que fue desplazada en los cincuenta desde un pueblito del departamento de Caldas y en su condición de primogénito tuvo que dejar muy temprano sus estudios para ayudar a su familia.
Más grande me veo en un sofá, tirado todo el día, también olvidado de todo, porque estaba muy ocupado navegando el Brahmaputra con Sandokán, para ir a combatir a los adoradores de la diosa Khali. Yo era un niño más bien ensimismado, aunque jugaba fútbol, corría, brincaba, pero cuando empecé a leer, mis primos me escondían las revistas de muñequitos para que en las visitas que les hacía me pusiera a jugar y no me olvidara de ellos. Las letras y esos mundos que evocaban me arrastraban siempre. Las aventuras en el papel me parecían infinitamente más reales y vívidas que mi cotidianidad, a veces contrariada.
 Mi papá fue el que me llevó a la lectura. Y con esa lectura que acompañó mi andar todo el tiempo, comencé a decirme, a buscarme, a encontrarme un poco, y luego, se volvió escritura. Llegó la poesía y me cambió la percepción del mundo. Estaba entendiendo “ese asunto”, y en esas me invitaron en un colegio del oriente antioqueño a ser profesor, haciendo lo que me gustaba: daba Granja (soy Tecnólogo Agropecuario), Fotografía y Creación Literaria. Nunca pensé que iba a ser profesor, pero así se dieron las cosas, y así empezó mi asombro y fascinación con el mundo que habitan los niños y el poder que tienen sus palabras.
Mi papá fue el que me llevó a la lectura. Y con esa lectura que acompañó mi andar todo el tiempo, comencé a decirme, a buscarme, a encontrarme un poco, y luego, se volvió escritura. Llegó la poesía y me cambió la percepción del mundo. Estaba entendiendo “ese asunto”, y en esas me invitaron en un colegio del oriente antioqueño a ser profesor, haciendo lo que me gustaba: daba Granja (soy Tecnólogo Agropecuario), Fotografía y Creación Literaria. Nunca pensé que iba a ser profesor, pero así se dieron las cosas, y así empezó mi asombro y fascinación con el mundo que habitan los niños y el poder que tienen sus palabras.
Ahora vivo en El Carmen de Viboral, uno de los municipios más extensos de Antioquia. El Carmen es un pueblo de tradición ceramista, con una zona rural donde uno encuentra muchas franjas de clima, desde el frío al cálido…bastante cálido.
Mi esposa Orlanda y yo hemos recorrido muchas de esas veredas, leyendo, escribiendo y conversando con niños y adultos campesinos, que en la década del 90 sufrieron de manera muy intensa la guerra, con toda su crueldad: minas, masacres, desplazamientos. Muchos de quienes viven allí (y los que han retornado) son unas personas de una integridad admirable que habitan esas tierras de una riqueza natural abrumadora. Ricas en aguas, fértiles y pródigas en fauna y flora. En sus escritos y sus conversaciones la comunidad cuenta de su dolor, de sus tristezas, de tantas pérdidas, del valor que le dan a su territorio y de la voluntad que los guía para recomponer sus vidas con toda determinación.
Es imposible generalizar, pero en los talleres que he realizado desde el 2013 hasta el presente: Los niños piensan la paz y Celebrar la vida, alrededor de todo el país, pude percibir que los niños de las veredas que visitamos disfrutan la vida en el campo, y lo reflejan en sus conversaciones, en sus escritos. Hay algo que nos atrae mucho de ellos y es que como aún no están permeados de “ciudad”, hay una ingenuidad, una frescura en sus voces, en sus gestos, en sus sonrisas, que es muy evidente. Corretean y ríen en sus juegos. Sudan, suben a los árboles a comer guayabas, se agitan, resuellan. Y aunque muchos tienen historias familiares muy dolorosas, no se sienten con miedo, ni desconfianza ni recelos, a pesar de su timidez que pronto se diluye. Tantas circunstancias difíciles no han matado su alegría, su mirada limpia; a pesar de que muchos de ellos desde pequeños acompañan en el trabajo en el campo a sus padres, y esto a veces impide su asistencia a la escuela. Los niños se enorgullecen de esas responsabilidades, tan prematuras y cuestionables para nosotros.
La importancia para mi esposa y para mi, es la de poder escucharlos, estar atentos a la manifestación de sus deseos, de sus alegrías, de sus miedos. Atentos a oírlos empecinados en vivir una vida feliz. Ellos agradecen ese interés, esas conversaciones sobre lo que sienten y piensan, porque habitualmente las familias (y las escuelas) no procuran esos espacios. La atención que se les presta los hace sentir apreciados, estimulados, vistos en sus peculiaridades. En su singularidad. Y comparten sus palabras, sus historias con todos…hasta donde cada uno de ellos lo autorice o lo quiera. Hay que acercarse siempre con un total respeto hacia ellos, y eso tratamos…siempre.
 La gran mayoría de estos niños valoran los libros y les encanta que se les lea en voz alta. Son muy atentos, se conectan con facilidad con esas lecturas y participan muy animados en las conversaciones que se generan a partir de ellas. Son perceptivos y agudos.
La gran mayoría de estos niños valoran los libros y les encanta que se les lea en voz alta. Son muy atentos, se conectan con facilidad con esas lecturas y participan muy animados en las conversaciones que se generan a partir de ellas. Son perceptivos y agudos.
A la pregunta: ¿Cómo te has sentido en el taller?, un niño de 9 años y una niña de 11 años contestaron:
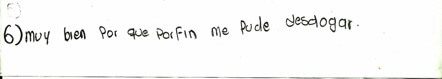

Me defino como un profesor. Hay cosas que siento cercanas, o que busco: una fe sin fisuras en el poder revelador de la poesía, el silencio en el campo, el placer de la tierra en las manos, el olor de la lluvia en las plantas que es su agradecimiento, el cuidado del jardín, la contemplación que enseñan los gatos, el amor de mi vida que me acompaña y unos pocos amigos que veo cada tanto. También hay una cantidad de carencias y taras que ya no pueden pertenecer a la adolescencia. Esas las fui construyendo muy juicioso.